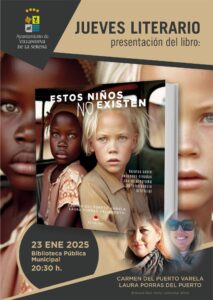“La historia de la niña que amaba la ciencia”
Por Carmen del Puerto
Premio de Divulgación 2023
20 Aniversario de la Feria de la Ciencia de la Orotava
Buenas tardes, Alcalde, autoridades, familiares y amigos. Muchas gracias a todos por este premio y por estar hoy aquí. También, mi agradecimiento al Instituto de Astrofísica de Canarias, a la Universidad de La Laguna, al Museo de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo de Tenerife y, en definitiva, a los hombres y mujeres que han sido mis compañeros de trabajo porque sin ellos no estaría recibiendo hoy este premio. Además, es un honor compartir con Basilio Valladares y Miguel Hernández la primera edición de estos galardones con motivo del 20 Aniversario de la Feria de la Ciencia de la Orotava, un espléndido evento de divulgación anual que he visto nacer y crecer con éxito, año tras año, bajo la genial dirección de Juanjo Martín. Y en estos minutos que he de decir unas palabras, les voy a contar “La historia de la niña que amaba la ciencia”.
“Ser hija de un maestro de escuela que, además de mapas de España, coloreaba animales vertebrados e invertebrados en la pizarra e intentaba enseñar, con empeño quijotesco, la raíz cúbica a niños de quinto de EGB, inocula un germen imbatible. La unión del saber con la enseñanza, de la ciencia con la divulgación, era una empresa difícil al menos en aquella época. La niña de este cuento aún no lo podía saber. Lo descubriría más tarde, pero ya fue sintomático que le sedujera el penetrante olor a laboratorio de la bata de uno de sus hermanos, doctor en Química, y que con intención de seguir su ejemplo, ella optara en su adolescencia por un bachillerato científico y una carrera afín.
Sin embargo, a aquella niña le dio miedo calentar clorhídrico en un tubo de ensayo -era obvio que no la habían llevado a ferias de la ciencia como las de la Orotava- y tampoco era muy brillante en algunas materias cuánticas, de modo que vio frustrado su futuro como ilustre científica. Por suerte, le gustaba escribir y finalmente se hizo periodista, como el personaje de Tintín, intrépido reportero de cómic cuyas aventuras y crónicas de su aterrizaje en la Luna la niña había leído en su infancia.
Pero como amaba la ciencia, durante sus estudios universitarios orientó hacia ella determinadas asignaturas. Uno de sus profesores la inició en el periodismo científico proporcionándole la posibilidad de trabajar en un medio de comunicación. Eran los años ochenta del siglo XX y la prensa diaria española creaba sus primeros suplementos científicos. La niña asistió al nacimiento de uno de ellos, “Ciencia y Futuro”, donde cubrió información sobre ingeniería genética, biotecnología, física de materiales, medio ambiente, inteligencia artificial -de la que tanto se habla ahora- y astronomía. El primer reportaje de este suplemento fue premonitorio: la inauguración de los Observatorios de Canarias.
Después, hace casi cuatro décadas, la niña que amaba la ciencia se trasladó a una isla volcánica para trabajar en un instituto de investigación astrofísica de mucho prestigio. Y ya lo dice un refrán: “Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”. Desde su creación, el centro estimó necesario contar con un periodista para dar a conocer su actividad, apostando por la divulgación científica. Y aquella niña empezó a escribir sobre “Especies cósmicas. Entre gigantes rojas y agujeros negros”.
En su tesis multidisciplinar sobre astronomía en titulares de prensa, intentaría demostrar que el periodismo científico cumple una función social como difusor de la cultura científica. Y como experimento sociolingüístico sobre la jerga de las estrellas, acuñó y puso en circulación los “cosmosomas” del Universo.
La niña que amaba la ciencia tuvo la fortuna de ser invitada a dar conferencias en centros y foros importantes, a veces tan lejos como Australia o Japón. Y, sobre todo, de conocer a muchos premios nobel y grandes figuras científicas, como el heterodoxo Fred Hoyle o el carismático Stephen Hawking. Su álbum de recuerdos era un fiel testimonio. Allí estaba ella en las fotos, pequeña, entre Antony Hewish y Joseph Taylor, descubridores de púlsares y púlsares binarios, o entre Robert Wilson y Michel Mayor, entre el eco del Big Bang y el primer exoplaneta. Con el cosmonauta ruso Alekséi Leónov o compartiendo la risa contagiosa del premio nobel japonés Takaaki Kajita. Y siempre evocaría una experiencia insólita con el cosmólogo Allan Sandage, quien primero examinaba a los periodistas antes de conceder una entrevista. “¿Quién escribió la novela gótica “Drácula”?, le preguntó. Y ella respondió intimidada: “Bram Stoker”. Y aprobó. Después, en una cena de congreso, el heredero de Edwin Hubble le confesaría su pasión por las zarzuelas españolas.
Pero ella no sólo conversaría con insignes personajes masculinos. La Carta de Baltimore de 1992 sobre el papel que debían desempeñar las mujeres en astronomía comenzaba con un antiguo proverbio chino que dice: «Las mujeres sostienen la mitad del cielo», una máxima que la astrónoma Margaret Burbidge oyó por primera vez en una visita a los observatorios astronómicos de la República Popular China. Luego, en una entrevista, se lo contó a la niña, inspirándole una serie de vídeos sobre “Niñas que rompieron un techo de cristal mirando al cielo”.
Entre otras brillantes personas, tampoco olvidaría la lucidez de la astrónoma turca con pasaporte mexicano Paris Pismis, la cortesía de la astrofísica norirlandesa Jocelyn Bell o la sencillez de la bioquímica Margarita Salas,
Nunca soñó dirigir un museo de ciencia, pero hacerlo fue tan satisfactorio y feliz como los sueños infantiles. La niña había sido testigo de la inauguración de ese templo de las Musas con la presencia del astronauta ruso Sergei Krikalev, quien había permanecido más de 300 días en la estación espacial Mir. Años después, ella asumiría la dirección de ese museo con un ingenioso y profesional equipo humano.
Aprendería de astronomía, volcanes y placas tectónicas, energía, acuicultura, robótica, matemáticas, meteorología, antropología forense y neurociencia, y se acercaría a las vidas de grandes ilustrados canarios, como Agustín de Betancourt y José de Viera y Clavijo. ¡Qué fascinante era el conocimiento científico, ya se contara en medios, museos, exposiciones o ferias de ciencia!
La niña también aprendió que el cine estimula la curiosidad por la astronomía y por la ciencia en general. Lo mismo, la poesía, la música, la pintura, la moda, la danza o la Historia; que el humor y los juegos son nuevos aliados de la divulgación científica; y que el teatro es un recurso más para esa labor. Así que se atrevió a escribir y dirigir la obra de teatro multimedia El honor perdido de Henrietta Leavitt, una de las llamadas “Computadoras de Harvard”, la astrónoma americana que nos proporcionó una regla para medir grandes distancias en el Universo.
La niña que amaba la ciencia estaba convencida de que la fórmula interdisciplinar era válida, que existían muchas recetas para la divulgación y que no debía renunciarse a innovar en este terreno, sobre todo para conseguir despertar vocaciones científicas en las jóvenes generaciones, promoviendo a su vez la igualdad de género y la integración de la discapacidad.
El recuerdo de su padre volvía a su memoria cada vez que la niña ejercía la docencia o el periodismo, compartiendo así el conocimiento que adquiría. Ella se sentía muy orgullosa de haber contribuido a la formación de tantos periodistas y divulgadores científicos, entre ellos algunos de los mejores comunicadores especializados en ciencia y tecnología de nuestro país.
Las estrellas le inspiraron una vocación literaria que no terminó con aquella obra teatral sobre Henrietta Leavitt. “Si Cervantes y Shakespeare hablaron de eclipses en sus magnas obras, ¿por qué no hay más astronomía y, por extensión, más contenido científico en la literatura contemporánea?, se preguntaba la niña. Después de tantos años de la expresión de Las dos culturas, seguimos hablando del divorcio entre ciencia y humanidades. Por eso, el centro donde ella trabajaba, con una larga experiencia en iniciativas de divulgación, generaba atrevidos proyectos transversales, como “En un lugar del Universo…”, un guiño al Quijote que fusionó astrofísica y literatura, con la participación de grandes figuras de las letras hispanas.
La niña ha seguido escribiendo novelas, poemas, cuentos y microrrelatos, siempre haciendo en ellos un hueco a cuestiones científicas. Porque aquella niña, que ya no es una niña, sino una abuela, sigue amando la ciencia. Y hoy recibe un premio que quiere dedicar especialmente a su nieta, a la que seguro llevará a las Ferias de la Ciencia de la Orotava.”
Muchas gracias.